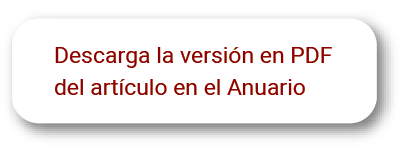La idea de América, motor antaño de toda acción política y social en Estados Unidos, está siendo resquebrajada. Toda sociedad contemporánea funciona en base a unos acuerdos fundacionales que dotan de sentido a la empresa común, marcando sus propósitos y su sentido como proyecto compartido. Son paredes maestras del andamiaje colectivo, que no solo fijan los cauces por los que se desarrolla la política institucional sino que también dotan de los parámetros básicos de lo que el conjunto acepta como la discusión política legítima. La sociedad estadounidense, como cualquier otra, ha dispuesto de un imaginario compartido sobre qué es como comunidad política y cuáles son sus aspiraciones como conjunto social.
En el ámbito doméstico, la idea de América se ha sustentado en la existencia de una comunidad política que, superando diferencias identitarias, religiosas o raciales, persigue un progreso compartido y transversal alrededor del avance hacia mayores cotas de libertad individual de sus integrantes. En el ámbito externo, la defensa del globalismo liberal y democrático ha propugnado una idea de América como promotor activo de consensos internacionales alrededor de vectores como la libertad, la justicia, el compromiso, la democracia o los Derechos Humanos.
Pero, en la última década, algunos de estos fundamentos están siendo desmantelados, agrietando la sociedad y dinamitando aquellas ideas fuerza que mantienen unidos a sus integrantes. No estamos delante de un mero proceso de polarización política y social que dificulta la gobernabilidad de un país, como sucede en la actualidad en otras partes del planeta. Estamos presenciando una versión más extrema de división por la que una parte sustancial de la sociedad denuncia y da por rotos los acuerdos fundamentales sobre los que toda comunidad política se asienta. El cuestionamiento no es solo del contrario y de sus valores ideológicos o proyectos políticos, sino que afecta a los pilares estructurales de la sociedad, generando la sensación extendida de que se están cruzando las líneas rojas que dan sentido al colectivo.
El proceso supera el fenómeno coyuntural de Donald J. Trump. Son muchas las voces que han sugerido que la política interna y la acción exterior de los EEUU han sufrido profundos cambios en los últimos cuatro años, pero personifican sus causas en la propia figura del presidente. Sin desmerecer el papel del actual inquilino del 1600 de Pennsylvania Avenue, Trump se revela más como una consecuencia del desdibujo de la idea de América que como su causa. Sería un error entender su presidencia como un error o una anomalía; responde a un cambio social mucho más profundo, cuyas raíces son anteriores al 2017 y rebasarán de con toda probabilidad sus años de mandato.
El letargo de las ideas fuerza de la sociedad estadounidense tiene sus orígenes en las postrimerías de los atentados del 11 de septiembre del 2001. El protagonismo político del programa neocon –y de su vertiente exterior, el Project for the New American Century– alcanzado durante la Administración de George W. Bush fue el corolario del miedo y la sensación de vulnerabilidad gestados a la sombra del derrumbe de las Torres Gemelas. Engarzaba además con la ansiedad de la post-Guerra Fría de la década anterior, cuando el país debatía sobre cuál debía ser su rumbo y sus nuevos objetivos después del “fin de la historia”.
Todo ello llevó a la gestación de movimientos ultraconservadores de base, como el conocido Tea Party, que fijaron una estrategia de implantación social e institucional que llevase su visión de país más allá de los muros de sus iglesias, FoxNews mediante. En el 2008, la elección del primer presidente afroamericano, Barack Obama, junto con su agenda de cambio (desde su globalismo premionobelista hasta el “ObamaCare”), inició un proceso de ruptura social. Este amplio sector vio en ello la confirmación de la necesidad de reivindicarse políticamente y no permitir dar un paso más en lo que entendían como una pérdida de la centralidad social frente a cualquier “minoría” que pusiera en cuestión su hegemonía histórica.
Aquellos primeros envites se han visto recientemente superados por el ascenso de lo que Steven Pinker ha llamado los teocon, ultraconservadores ultranacionalistas que superan en demasiadas ocasiones el umbral del fanatismo religioso. Han adquirido la centralidad política haciendo tándem con la América redneck (un término que originalmente se aplicaba de manera peyorativa a los campesinos blancos, que apenas contaban con estudios, profundamente anti-establishment, y empobrecidos por la globalización), con la que comparte el chovinismo anti-cosmopolita y la ojeriza por todo aquello que suene al “consenso liberal”.
Juntos han decidido plantar batalla a esa otra América y sus ideas sobre temas tan diversos como la igualdad racial, la emancipación efectiva de las mujeres, el libre comercio o el papel del Estado en la lucha contra la pobreza. El dúo Donald J. Trump y Mike Pompeo serían un perfecto ejemplo de la unión de estas dos corrientes en el republicanismo más reaccionario.
El resultado es un letargo de las ideas que han sido punto de encuentro entre esas dos Américas que parece que se resisten a desaparecer.
No estamos delante de un mero proceso de polarización política y social (…) [Es más bien una] extrema división por la que una parte sustancial de la sociedad denuncia y da por rotos los acuerdos fundamentales sobre los que toda comunidad política se asienta
¿E pluribus multum?
En el plano interno, los consensos fundamentales de la sociedad estadounidense se pueden resumir en el lema nacional “E pluribus unum” (“de muchos, uno”). Aunque originalmente aludía al propósito de las trece colonias en constituirse como un único país, la frase ha venido a referirse a la voluntad de articular una indivisa sociedad ensamblada en la diversidad de sus gentes. Especialmente después de la Guerra de Secesión (1861-1865), una vez sellado el capítulo sobre las discusiones del sentido y la pretensión de la federación, el proyecto de construcción nacional se ha asentado en la premisa de que más allá de la diversidad social y cultural los ciudadanos de EEUU están unidos por un destino compartido de perfeccionamiento de su libertad y progreso. Ante la falta de elementos identitarios o nacionales comunes que puedan actuar de cohesionadores –más allá de los recurrentes bandera, himno y hagiografías presidenciales–, el punto de encuentro común es compartir una concepción de la libertad individual que se sitúa por encima de cualquier otro posible ideal. El espíritu de las 271 palabras del Discurso de Gettysburg lincolniano ha sido invocado desde entonces como rodillo igualador entre individuos en infinidad de ocasiones, como por ejemplo ante el reto de integrar en el seno de la comunidad política las olas de migrantes europeos a finales del siglo XIX y principios del XX.
Esta idea de América se perfeccionó con los éxitos del movimiento de derechos civiles de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, engendrando un proceso de nivelación definitivo entre ciudadanos indiferentemente de su raza u origen. Más allá de sus fallas obvias, se asentó la idea de que la aspiración compartida de la sociedad norteamericana era la de superar la brecha racial. Los que ponían en duda ese consenso vertebrador eran una minoría residual, que no se veían capaces de elevar mucho la voz ante la aplastante mayoría que no aceptaba ningún cuestionamiento del carácter compartido del propósito. La discusión pública en los años noventa sobre los límites del discurso del odio (hate speech) y las libertades derivadas de la Primera Enmienda (expresión y pensamiento) son buena muestra de ello.
Pero el ideal de la unión cívica y republicana entre diferentes se ha venido desconchando en las última dos décadas. En la carrera por la nominación presidencial demócrata del 2008, el entonces senador Barack Obama dio el ya célebre discurso “Una unión más perfecta” en el que apelaba a la necesidad de eliminar las barreras implícitas y superar de una vez por todas la segregación económica, social y cultural a la que sometían al resto las élites blancas. Pero fue precisamente su elección como presidente la que despertó los fantasmas que muchos creían desterrados. El mundo pensado por y para los WASP (White Anglo-Saxon Protestants o protestantes anglosajones de raza blanca) se empezó a organizar para resistirse a morir ante el arremetimiento de unas “minorías” cada vez más mayoritarias que están hartas de no traducir su progreso político en uno material o social. La editorialista del The New York Times Mara Gay encapsuló el nuevo paradigma en su frase de que “algunos preferirían quemar este país hasta las cenizas antes que compartirlo con la gente negra”.
El odio racial ha visto en el último decenio sucesos que nos recuerdan a episodios que creíamos extintos. Los disturbios raciales de Ferguson (2014), Baltimore (2015), Milwaukee (2016), Charlotte (2016), St. Louis (2017) o Memphis (2019) son solo los episodios más destacados. La iconografía americana se ha vuelto a llenar de imágenes de discordia social: en el 2012, los jugadores de baloncesto de Miami Heat cubiertos con una sudadera con capucha tras el asesinato de Trayvon Martin o, en el 2016, la rodilla al suelo de Colin Kaepernick mientras sonaba el himno nacional, nos retrotraían a la poderosa imagen de los medallistas olímpicos Tommie Smith y John Carlos en el podio de las olimpiadas de México ’68.
Hoy, el supremacismo blanco se ha desvergonzado más que nunca. Acontecimientos reivindicativos como las revueltas de Sacramento del 2016 o la movilización de Unite the Right Rally en el 2017 han demostrado la fuerza en las calles de estos movimientos ultraderechistas y supremacistas. Un renovado liderazgo (Richard Spencer, Matt Heimbach o Milo Yiannopoulos) ha sido clave en su consolidación y voluntad de no esconder sus ideas en la oscuridad de sus hogares. Sin embargo, el supremacismo se ha beneficiado de una gran masa silenciosa que, sin abrazar su discurso racista, ha optado por opciones políticas que les ofrecían una protección ante su pérdida de privilegios y estatus, presentada no solo en términos raciales sino en términos ideológicos o económicos. La mutación, depuración y escora del Grand Old Party (GOP), el partido republicano, solo se entiende en base a esta realidad.
El envite racial no ha afectado tan solo a la población afroamericana. En los últimos años, el supremacismo racial ha afectado sobremanera también a la población latina, a través de un discurso antiinmigratorio clásico de los de dentro frente a los de fuera. La crisis de las deportaciones y la desprotección de los dreamers1, la discusión sobre la construcción de un muro en la frontera mexicana o la controversia sobre las ciudades refugio hablan de la ruptura social aquí descrita. El veto antiinmigración por causas de religión (el conocido como No Muslims Ban) sería su equivalente, en este caso, para los migrantes de países mayoritariamente musulmanes.
El vector de la ruptura racial no es el único que atenta contra la idea de América: convive con una desigualdad socioeconómica cada vez más aguda y divisiva que resquebraja por la mitad el corpus político. Según datos de Poverty USA para el 2018, casi el 12% de los estadounidenses –el equivalente a cerca de 40 millones de ciudadanos– vive por debajo del umbral de la pobreza. Eso son cerca de dos puntos por encima de las cifras del 2009, año siguiente a la quiebra de Lehman Borthers. Estamos hablando de que 1 de cada 6 niños en Estados Unidos vive en la pobreza y que el 11,1% de las familias tiene dificultades para poder comer tres veces al día. El impacto del coronavirus ha sido una nueva manifestación del grado de vulnerabilidad de una gran cantidad de ciudadanos marginados, alejados de cualquier community que los protegiese. La América pobre de John Steinbeck sigue existiendo y acrecentándose día a día.
Pero no solo los más pobres sienten que se ha roto la baraja. Como hemos sugerido antes, en los últimos años hemos presenciado el empoderamiento político de una clase rural, con un vínculo claro con la agricultura o la ganadería, con un nivel bajo o medio de estudios, y esencialmente blanca. Para muchos son los “perdedores de la globalización”: mano de obra poco cualificada, en sectores en declive o donde la batalla de los costes competitivos está perdida frente a la mano de obra explotada del Tercer Mundo. Son las víctimas de la externalización masiva y del desmantelamiento de sectores económicos enteros, y entienden que no se ha hecho suficiente para protegerles. El Make America Great Again es para ellos a la vez un grito nostálgico y un clamor desesperado por la supervivencia. No se reconocen en los valores liberales a los que acusan de futilidades urbanitas y piensan que han estado mucho tiempo callados mientras las élites sofisticadas de la Costa Este y de Sillicon Valley les robaban el futuro delante de sus narices. Si el sistema no funciona para ellos, es que este en realidad ha colapsado, así como la idea de América que lo sostenía.
Cabe señalar que la otra mitad de América, el 51% que desaprueba a Donald Trump en la última encuesta de Gallup de enero del 2020, no se ha quedado impávida ante los ataques frente lo que entendía como los acuerdos sociales fundamentales. Los ejemplos de Occupy Wall Street, el #MeToo o las campañas de prohibición de las armas tras la matanza de Parkland en el 2018 pueden entenderse como sacudidas de reafirmación que, precisamente, han venido a consolidar el choque sobre qué significa América.
Todo este clima se ha traducido en la implosión del sistema político. Los dos grandes partidos se han declarado una guerra sin cuartel y ya no respetan los mínimos de convivencia y colaboración necesaria en el plano de la política institucional. La gestualidad de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rompiendo el discurso de Trump en el Estado de la Unión del 2020 hubiera sido en otro contexto una afrenta intolerable contra la figura presidencial, siempre respetada y honrada por encima de diferencias ideológicas o partidistas.
Pero más allá de un clima de insulto y humillación que ha superado cualquier cota conocida, dos realidades paralelas nos muestran la gravedad del problema.
La primera se refiere a los casos de cierre de la administración federal. Las dos últimas presidencias de los Estados Unidos han tenido el dudoso honor de haber protagonizado tres episodios del conocido como government shutdown. En el 2013, Barack Obama clausuró la administración durante 16 días ante la negativa de los republicanos en el Congreso de aprobar los presupuestos si incluían partidas para financiar el ObamaCare. Entre diciembre del 2018 y enero del 2019 el presidente Trump pulverizó el record histórico enviando a casa a los funcionarios federales durante 35 días como consecuencia de la negativa del Congreso de destinar fondos a su proyecto de construcción del muro con México (ya lo había hecho durante tres días en enero del 2018). En todos los casos las diferencias entre los partidos eran percibidas como tan profundas e insalvables que valía la pena despeñarse en el abismo de la anomalía institucional absoluta y echar el cerrojo a la administración federal.
La segunda es la instalación permanente en el impeachment, el proceso de destitución del presidente. Dicho juicio político es probablemente el recurso institucional más excepcional que reconoce la Constitución estadounidense. Antes del 2009 tan solo se había llevado a cabo en tres ocasiones: contra Andrew Johnson (1868), Richard Nixon (1973-1974) y Bill Clinton (1998). El primero y el último resultaron absueltos; el segundo dimitió antes de su resolución. Desde ese año ambos partidos han pretendido conseguir judicialmente aquello que las urnas les negaron, rompiendo cualquier posibilidad de una política institucional ordinaria. El partido republicano amagó con procesar al presidente Obama por varios motivos: por el uso de drones en Afganistán y Pakistán –sin autorización previa del Congreso; por la intervención militar en Libia –también sin autorización; por esconder supuestamente el ataque sobre la embajada americana en Benghazi; por legislar a favor de los servicios para personas transgénero; o por la aprobación del ObamaCare. Incluso se planteó una recusación formal tras sugerir que mentía sobre el lugar de su nacimiento y que por tanto no cumplía los criterios formales para presidir Estados Unidos. El Partido Demócrata, por su lado, se planteó procesar a Trump por mentir sobre la firma de un acuerdo de confidencialidad con una actriz con quién habría mantenido relaciones sexuales en el 2006 o por ser conocedor e intentar boicotear la investigación sobre una supuesta trama rusa que manipuló las elecciones presidenciales que acabó ganando. Finalmente, en el 2019 consiguieron traducir sus amenazas en realidad –aunque con un resultado negativo– tras las acusaciones de uso indebido de sus potestades presidenciales al condicionar la ayuda exterior a Ucrania a una supuesta contraprestación en forma de acusaciones turbias contra el hijo del exvicepresidente y hoy presidenciable demócrata, Joe Biden. El resultado de esta dinámica es una política de la excepcionalidad perenne, donde la lógica del servicio público y la razón de Estado ha sido abandonada desde hace tiempo.
El supremacismo se ha beneficiado de una gran masa silenciosa que, sin abrazar su discurso racista, ha optado por opciones políticas que les ofrecían una protección ante su pérdida de privilegios y estatus
América en el mundo
En su discurso anual en la 74ª sesión ordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del 2019, el presidente Trump puso negro sobre blanco su pensamiento sobre cómo debían comportarse los Estados Unidos frente al sistema internacional. Afirmó que su país “no sería rehén de antiguos dogmas, ideologías desacreditadas, y de los autoproclamados expertos que se han demostrado equivocados vez tras vez con el paso de los años”. El más importante entre ellos, el globalismo. Igual que ante el distanciado establishment de Washington, se hace bandera de las reivindicaciones del hombre corriente en oposición a la élite burocrática globalista –mejor representada por las Naciones Unidas– y todo ello se envuelve de un omnipresente patriotismo. Es esta una visión que afirma que solo en el consenso entre patriotas de diferentes países que sitúen los intereses nacionales particulares por encima de cualquier otra cosa, se podrán forjar acuerdos de convivencia duraderos en el tiempo. El America First se declina así en el ámbito internacional en un paradigma jacksoniano anticosmopolita y bastante aislacionista, que pone en tela de juicio los acuerdos forjados por los propios Estados Unidos en el marco del orden de postguerra vigente desde 1945.
Hasta ese momento, el cuestionamiento profundo del papel de los Estados Unidos en el mundo venía esencialmente desde fuera; no desde dentro. La idea de EEUU como el “hegemon benévolo”, tal como sugirió G. John Ikenberry, ha dejado de ser punto de anclaje doméstico sobre cómo debería actuar Washington en el mundo. Con la administración Trump, la política exterior estadounidense se desviste de la pátina del interés general y se expresa sin complejos en términos de objetivos individuales. No solo las palabras del presidente, sino principalmente sus decisiones, son las que dan buena cuenta del cambio profundo que en los últimos cuatro años ha interpelado a cómo piensan los estadounidenses que debe ser el papel de su país en el plano internacional.
El punto de partida de esta nueva aproximación es que buena parte del mundo se ha aprovechado de EEUU y de su buena fe a lo largo del último medio siglo. Pasando por alto la ascendencia y el poder estructural que ello le confería, esta nueva visión enfatiza los altos costes asumidos por EEUU en el mantenimiento de la paz y seguridad globales, y de las normas e instituciones del orden internacional liberal. La utilización ha sido especialmente grave –según esta visión– tras la desaparición de la Unión Soviética, concurrente con diferentes administraciones estadounidenses proclives a asumir el discurso cosmopolita y alcanzar acuerdos internacionales malos, o no todo lo beneficiosos posibles para su propio país. Se hace necesario, por tanto, forzar un periodo de renegociación global, que abarque desde el comercio internacional hasta el cambio climático, donde Washington imponga unos nuevos términos que le sean todo lo propicios posibles.
Dicha visión está impregnada de la creencia de que el sistema internacional es un espacio para los liderazgos fuertes. Estamos delante de una política exterior casi nietzscheana, donde los superhombres patriotas se abren paso entre pusilánimes acomodaticios y burócratas pactistas que imponen una moralidad globalista propia de liderazgos débiles. Así, mientras el presidente
Trump aborrece por ejemplo buena parte de los líderes europeos, elogia recurrentemente a otros miembros del club testosterónico de los hombres fuertes como Vladímir Putin (“podría llegar a tener una gran relación con el presidente Putin si pasásemos tiempo juntos”), Kim Jong-un (“nos enamoramos el uno del otro”), Xi Jinping (“ahora es presidente de por vida y él es genial”), Boris Johnson (“es duro, es listo (…) es el Trump británico”), Recipp Tayip Erdogan (“soy un gran fan del presidente [Erdogan]”) o Mohammed bin-Salman (“es una persona fuerte” (…) que verdaderamente ama su país”).
Con la administración Trump, la política exterior norteamericana se desviste de la pátina del interés general y se expresa sin complejos en términos de objetivos individuales
Otra de las nuevas características que definen la acción exterior estadounidense es el hiperbilateralismo. Consecuencia lógica de la desconfianza en las instituciones internacionales del orden liberal, se propugna el desdén por el multilateralismo de alcance global. Su lista de víctimas incluye la UNESCO, la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos y –la más reciente– Organización Mundial de la Salud, a la que se la responsabiliza de la pandemia global del coronavirus. Se prefieren las negociaciones bilaterales ya que, por un lado, permiten discriminar y seleccionar con quién te sientas en la mesa y con quién no. Encaja a la vez con una visión de la gobernanza global como concierto entre los poderosos, en detrimento del principio de igualdad soberana entre estados. Por el otro, facilitan la tarea de obtener acuerdos ventajosos sin tener que pagar la factura de ser el “hegemon benevolente”. El hiperbilateralismo además suele evitar tener que lidiar con esa tecnocracia globalista detestada.
Una de sus materializaciones más claras la vemos en la redefinición del vínculo transatlántico. Desde la Segunda Guerra Mundial preservar la seguridad de Europa ha sido uno de los objetivos manifiestos de la potencia estadounidense, y con posterioridad a la contienda, Washington ha mantenido un gran despliegue de medios militares estacionados en el Viejo Continente, especialmente como medios disuasorios frente a cualquier posible movimiento hostil de Moscú. El compromiso se ha manifestado también en su papel activo como socio primordial y principal donante en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
La idea de América como protectora de Europa se desvanece. El cambio se ha venido gestando desde hace tiempo. Durante el mandato de Obama, se hablaba ya de un “liderazgo desde atrás” (leading from behind) en el contexto de la intervención en Libia en el 2011. También en el marco de la estrategia conocida como el “pivot to Asia”, se elevaron denuncias públicas sobre la necesidad de que los miembros europeos de la OTAN asumieran mayores responsabilidades en su propia seguridad y defensa. Pero es en el contexto actual con los debates sobre la “muerte cerebral” de la OTAN y sobre la “autonomía estratégica” de la UE cuando se empieza a materializar definitivamente un desacoplamiento estratégico entre las dos orillas del Atlántico, de difícil marcha atrás.
En este contexto las negociaciones frustradas del Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), la imposición de nuevas tarifas al comercio de bienes europeos y los constantes desaires del presidente Trump a la Unión Europea (animando, por ejemplo al Reino Unido a salir de “una Unión que solo le da problemas”) muestran que la relación política y económica tradicionalmente especial es también cosa del pasado.
La guerra comercial con China es asimismo un buen ejemplo de la voluntad de renegociar en base a una comprensión obtusa del interés nacional. La Organización Mundial del Comercio (OMC) queda desactivada como espacio multilateral de discusión sobre controversias en el comercio internacional. Se opta, por el contrario, por el bilateralismo de mano dura, diseñado para llevar a Beijing a aceptar unos términos en la negociación más desfavorables que los contenidos en el statu quo. Se prescinde de cualquier objetivo relacionado con el avance de los valores liberales, más allá de la propiedad (especialmente la intelectual). Se renuncia a que el comercio sea una herramienta al servicio de la agenda democrática y, en último término, se invierte la ecuación de las relaciones de intercambio económicas, con una finalidad totalitaria en sí misma, que copa toda la agenda bilateral.
El último de los elementos característicos tiene que ver con la relación de los Estados Unidos con lo que Obama llamó “el fetiche de la credibilidad” en su entrevista de despedida del cargo en The Atlantic. La idea de América en el mundo estaba asociada a la fiabilidad de quien es constante y recurrente en sus prioridades, sus valores y su forma de comportarse. Incluso aquellos que no veían a Washington como un aliado y que no estaban de acuerdo con sus decisiones en materia exterior le reconocían la fiabilidad propia de aquel que respeta el principio de pacta sunt servanda (“los pactos deben cumplirse”).
Los cambios de actitud frente al Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático o frente al JCPOA –el pacto nuclear iraní– son asimismo buenas muestras de las metamorfosis abruptas e inesperadas. El amago de intervención en Venezuela en enero del 2019, con ecos de la Doctrina Monroe y retrotrayéndonos a la Operación Cóndor, significaba una vuelta a un excepcionalismo en el continente que parecía ya superado. Curiosamente, este caso demuestra que la falta de fiabilidad es tal que el aislacionismo de nuevo cuño no aplica allí donde precisamente la experiencia reciente ha fijado un curso de acción menos intervencionista. Si a todo ello le añadimos frivolidades como el asesinato del líder de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qassem Soleimani, en enero del 2020, o el ejercicio de diplomacia familiar del Deal of the Century para la resolución del conflicto entre Israel y Palestina, podemos observar una ruptura con los precedentes históricos e inmediatos de los grandes puntos de encuentro transversales de la acción exterior estadounidense. En conjunto, todas estas nuevas realidades merman la idea de América en el mundo tal como la hemos conocido desde 1945 hasta hoy.
La gran epopeya estadounidense, en ocasiones, ha parecido ser precisamente no dejar morir las hojas de hierba2 del capitán Lincoln. El espíritu de unión entre diferentes, que convergen en una idea de la libertad y la democracia tan válida para ellos como para el resto de seres humanos, ha sido el contrafuerte del relato de la construcción de la América que conocemos.
Las dificultades para traducir las aspiraciones en una realidad que englobe a todos engendran, hoy por hoy, una América aletargada, ensimismada en sí misma y donde las frustraciones –que pesan más que los éxitos– ponen en tela de juicio la empresa común.
- N. del E.: En este contexto, el término Dreamers hace referencia a los cerca de 790.000 beneficiarios del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), aprobado por la administración Obama en el 2012 y que brindaba una protección temporal a los emigrantes indocumentados que habían entrado en el país de manera irregular antes de cumplir 16 años y que vivían en suelo estadounidense desde el 2007. El nombre es en realidad el acrónimo de una ley mucho más ambiciosa, la Development, Relief and Education for Alien Minors (Dream) Act, que aspiraba a concederles la residencia permanente y en diversas ocasiones desde el 2001, no ha logrado superar el trámite parlamentario.
- N. del E.: El autor hace referencia al libro Las hojas verdes del célebre poeta estadounidense Walt Wiltman (1819-1892) en el que se incluye la elegía “¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán!” dedicada al presidente Lincoln.