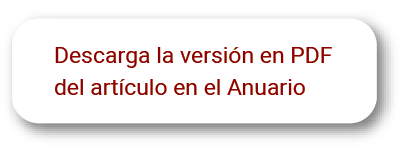En el 2013 la Unión Africana (UA) se propuso “acabar con todas las guerras, los conflictos civiles, la violencia de género, y prevenir el genocidio en el continente para el año 2020”, en una campaña llamada “Silencing the Guns: Creating Conducive’s Conditions for Africa’s Development”. Se trataba de lanzar así su agenda más ambiciosa, la Agenda 2063, que aspira, como visión de continente, a superar algunos de los principales problemas que afectan a los países africanos, como son, no solo la violencia armada, sino también la pobreza, la desigualdad, los impactos del cambio climático o los flujos financieros ilegales.
En enero del 2020, sin embargo, durante la toma de posesión de la presidencia rotatoria de la UA, Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, reconocía que, con la fecha límite cumplida, se habían logrado discretos avances en algunos contextos de conflictividad armada, como en Sudán o la República Centroafricana, si bien continuaban existiendo numerosos retos, especialmente en países como Libia, Sudán del Sur o en toda la región del Sahel, por lo que la resolución de conflictos debía ser la primera prioridad de la región en el corto plazo. También lo reconocía así unos años antes la que fuera Presidenta de la Comisión de la UA, la también sudafricana Nkosazana Dlamini-Zuma, al situar la conflictividad armada como la principal preocupación de la organización, que se refundó en el 2002, precisamente, con el principal objetivo de ofrecer “soluciones africanas a los problemas africanos”. Esta voluntad representa, desde entonces, un claro alegato mediante el que la organización aspira a liderar la gestión de sus propios procesos políticos y sociales y a reducir la dependencia y las injerencias externas en este y en otros ámbitos.
El balance sobre la violencia armada no es del todo negativo, sin embargo. Como apuntaremos a continuación, numerosos informes han señalado cómo la violencia de la guerra afecta paulatinamente cada vez a menos países y provoca, según diversas fuentes, un menor número de víctimas mortales. Precisamente, el discurso afrooptimista de los últimos años y que ha construido la popular imagen del Africa rising, se ha basado sobre todo en los indicadores macroeconómicos de algunos países, pero también en indicadores sociales que aseguran que el continente habría mejorado en la última década en el plano de la educación, de la salud, y también en el de la reducción de los contextos de conflictividad armada.
Menos letalidad, nuevas dinámicas de conflictividad
Los últimos años han generado un debate substancial, tanto en el ámbito institucional como en el académico, sobre la posibilidad de que el continente haya mejorado los niveles de violencia armada en las últimas décadas. De la literatura especializada y de los informes y bases de datos de think tanks y organismos internacionales que analizan dicho fenómeno se desprenden diversas conclusiones.
La primera de ellas es que la década de los dos mil logró un descenso significativo del número de conflictos, después del importante aumento que significó la década de los noventa. Desde el 2015, sin embargo, ese descenso se habría visto interrumpido por un aumento de la violencia armada, especialmente ligada a la violencia que acontece en algunos países de la región del Sahel y de la llamada cuenca del lago Chad, donde diversos grupos yihadistas han fortalecido su presencia y su actividad.
Un segundo aspecto destacado por buena parte de los análisis tiene que ver con la duración de los conflictos armados. En comparación con los muy longevos como los que acontecieron en Sudán (1983-2005) o en Angola (1975-2002) a lo largo de diversas décadas y que provocaron millones de víctimas mortales, los conflictos actuales, sostiene el politólogo Scott Strauss “duran una media de cinco años o menos”. Asimismo, el número de víctimas mortales provocadas por la violencia armada en el continente estaría también disminuyendo gradualmente en los últimos años, destacando un hecho que fuentes como el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) o el Institute for Security Studies (ISS) ponen de relieve: un 90% de las víctimas mortales de los últimos años se han concentrado en siete contextos de conflicto: concretamente en Sudán, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, República Centroafricana, Sudán del Sur y Libia.
Una tercera y última conclusión apunta a la naturaleza y las dinámicas de la nueva conflictividad. Para numerosos estudios, en paralelo a la reducción de la violencia armada se está produciendo en el continente, especialmente en la última década, un aumento de las protestas políticas y de los disturbios sociales. Esta nueva dinámica pondría de manifiesto el profundo malestar de muchas sociedades respecto a las condiciones de vida que sufre una parte notable de las poblaciones, así como respecto a la forma en que muchos de sus dirigentes ostentan el poder.

Se requiere apuntalar una gobernanza global capaz de regular dinámicas transnacionales que afectan directamente a las realidades africanas
Sudán y Sudán del Sur, epítomes de la conflictividad actual
Sudán y Sudán del Sur son, seguramente, y con matices, las dos caras de la conflictividad que actualmente tienen lugar en el continente africano. La llamada “revolución sudanesa” representa, sin lugar a dudas, una de las principales movilizaciones políticas y sociales que África ha acogido en las últimas décadas. Desde finales del 2018, y de forma sostenida, decenas de protestas lograron la destitución de Omar al Bashir, en el poder desde 1985. Las mismas masas hicieron frente a un intento de hacerse con el poder por parte de la nueva Junta Militar, y obligaron a los actores tradicionales del sistema a firmar un acuerdo que abría un proceso transitorio a varios años vista, pilotado por actores de la sociedad civil y que tiene como horizonte la democratización del país. Este proceso, representa como también lo hicieran en su día las protestas políticas en Senegal (2012), o en Burkina Faso (2014), por poner algunos ejemplos, una conflictividad marcada por el liderazgo de nuevos movimientos sociales, que han basado su estrategia en la desobediencia civil o en el uso de las redes sociales, y que han tenido resultados diferentes, pero que han inaugurado una nueva fase política en el continente.
Asimismo, países que todavía enfrentan una guerra, como es el caso de la República Democrática del Congo, o que han salido de ella, como Liberia, han experimentado también esta intensa movilización social, poniendo de relieve que la violencia estructural que sufren muchos de estos contextos quizás no deriva ahora en situaciones de violencia armada, como hace unos años, sino en escenarios donde la población, cada vez más urbana, joven, formada e interconectada, ha adoptado la protesta política como una herramienta de transformación cuyas consecuencias sociales y políticas habrá que entender y medir en los próximos años.
Sudán del Sur, en cambio, simboliza la otra cara de la conflictividad. Tras convertirse en el 2011 en el último estado soberano africano, y después de una larga y cruenta guerra que dejó más de dos millones de víctimas mortales, el nuevo país ha dado sus primeros pasos en medio de una violencia generalizada. El conflicto lo protagonizan las diferentes facciones del que fuera el principal grupo armado y ahora principal actor político del país, el Sudan People’s Liberation Movement (SPLM), y ha provocado más de 400.000 víctimas mortales y millones de desplazados en pocos años. A pesar de los diversos intentos de mediación y pacificación, el país se erige hoy en uno de los escenarios que mayor preocupación suscita.
Pero los desafíos para la agenda de resolución de conflictos africana no solo se encuentran en este contexto. Las situaciones en la República Centroafricana –con un frágil acuerdo de paz en marcha, en la República Democrática del Congo –con numerosos grupos armados todavía militarmente activos en el este del país, en Camerún –con el conflicto secesionista en el sur, o en Mozambique –con la aparición de grupos yihadistas, configuran el mapa de una conflictividad enormemente compleja. A esta radiografía cabe sumar los tres focos donde operan grupos yihadistas: Al Shabab en el cuerno de África, distintos grupos en la región del Sahel (afectando intensamente a países como Burkina Faso en los últimos años), y Boko Haram en Nigeria y la cuenca del lago Chad.
Estos últimos tres focos han concentrado una parte sustancial de los recursos, los debates y los esfuerzos de la estrategia militar tanto africana como internacional. Precisamente, uno de los principales asuntos debatidos en el seno de la UA y en el ámbito de la resolución de conflictos ha sido la poca capacidad transformadora de la agenda internacional de construcción de paz en el continente. Las voces más críticas consideran que se ha pasado de un modelo errático que estandarizaba las posibles soluciones, exportando las recetas occidentales (celebración de elecciones, liberalización económica, etc.) como principal manual al uso, a una estrategia basada en la contención, militarización y securitización de las que se perciben como principales amenazas africanas (terrorismo, flujo migratorio, etc.), y a la que la UA se habría también sumado.
El propósito de “silenciar las armas” y el de transformar la violencia armada, sin embargo, debería poner en el centro tres preguntas que la estrategia securitaria actual hacia el continente no parece contemplar: ¿cuál es el origen y naturaleza actual de dichas violencias y qué papel desempeña lo global como parte del problema?; ¿qué aprendizajes, desafíos y posibilidades dejan las dos décadas de liderazgo renovado de la UA en el abordaje de la conflictividad africana?; y cómo no, ¿qué desafíos en materia de paz y seguridad plantea el posible impacto de la covid-19, de la que ahora tenemos tan solo unos primeros funestos shocks asimétricos?
Entre lo local y lo global
Existe un consenso bastante unánime en el plano académico en poner de relieve la dimensión transnacional y global de los conflictos armados africanos actuales. Hace tan solo unos años, en cambio, la mayoría de análisis académicos se referían a la mayoría de conflictos africanos como “guerras civiles” o “intraestatales” o “internas”, y una minoría como “conflictos internacionalizados”. En la actualidad, buena parte de la literatura reconoce la naturaleza global y transnacional de la violencia armada, esto es: la implicación de los actores internacionales, clásicos y emergentes, en las dinámicas de los conflictos y su influencia en los orígenes históricos de muchos de estos contextos; el papel de los actores privados, como las empresas transnacionales que comercian con recursos o con la seguridad privada; o el intenso despliegue de actores intergubernamentales, como agencias de Naciones Unidas, o de ONG internacionales.
Muchos de los escenarios de violencia armada señalados anteriormente cumplen con algunas de estas características. La situación de la República Democrática del Congo, por ejemplo, no puede entenderse sin el legado colonial en la configuración de una cultura de la violencia y de una manera de entender la política, acompañado por el papel de las empresas multinacionales que explotan minerales. Esta cruel realidad, constatada por paneles de expertos de Naciones Unidas en diversas ocasiones, es del todo fundamental para entender las dinámicas de conflictividad de las últimas tres décadas. Por otro lado, en el Sahel, la violencia está estrictamente vinculada al marco regional desde la implosión de Libia en el 2011, a la presencia de miles de efectivos militares internacionales (franceses, estadounidenses…) que libran una guerra directa contra las milicias yihadistas, pero también a las alianzas globales que los grupos mantienen con Al-Qaeda o el ISIS. Finalmente, en la cuenca del lago Chad o en la República Centroafricana, el protagonismo de las empresas de seguridad privada o el papel de actores internacionales como Francia, Rusia o China está siendo esencial para entender la realidad de los últimos años. Todo ello hace imposible entender estos contextos como conflictos de naturaleza meramente endógena, hasta el punto que autores como Mark Duffield las ha denominado como “guerras en red”.
Si asumimos la naturaleza transnacional de los conflictos africanos es evidente que no podemos aceptar las estrategias de intervención actuales, basadas erróneamente en un enfoque que entiende las causas y las dinámicas de los conflictos desde una perspectiva esencialmente intraestatal, y que obvia las agendas, intereses y responsabilidades que numerosos actores regionales, internacionales y transnacionales tienen en dichos contextos. La redefinición de las estrategias de prevención y resolución de conflictos pasa, de este modo, por una reinterpretación de los conflictos africanos.
La hoja de ruta de la UA ante los retos de la actual conflictividad
Nadie duda a día de hoy que la UA ha protagonizado un salto cualitativo histórico tras su refundación en el 2002. La aspiración de construir “soluciones africanas a problemas africanos” no ha sido algo retórico, sino que ha llevado al despliegue de toda una arquitectura de paz y seguridad (APSA, como así se conoce) muy ambiciosa y que ha merecido numerosos elogios por su intento de desarrollar instrumentos propios en la prevención o en la mediación de los conflictos. El Sistema de Alerta Temprana Continental, el Panel de Sabios, la figura de los Enviados Especiales a determinados conflictos o los paneles ad hoc de mediación son algunos de los instrumentos más relevantes. Asimismo, la Comisión de la UA se ha convertido en un órgano importante en tanto que proveedor de asistencia técnica a muchos estados miembros en el establecimiento y fortalecimiento de infraestructuras nacionales de paz. También ha impulsado actividades conjuntas en apoyo a la implementación de acuerdos de paz, a procesos de desarme, desmovilización y reinserción de excombatientes, al control de la proliferación ilícita de armas pequeñas y ligeras, o a iniciativas para prevenir la violencia post-electoral.
Un ejemplo significativo y reciente de la capacidad de la organización ha sido su papel en la gestión de la crisis sudanesa a la que hemos hecho referencia. Tras la destitución de Al Bashir y la posterior represión militar contra las manifestaciones, la UA, así como el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, jugaron un papel fundamental en la gestión de la crisis y en la negociación de un acuerdo entre los militares y la sociedad civil que posibilitara una transición pacífica pilotada por representantes civiles, demostrando así la utilidad de algunos de sus instrumentos y capacidades.
En contraposición, los límites y déficits de la organización en este ámbito son por todos reconocidos. Por un lado, las resistencias de determinados miembros a que la organización interfiera en algunos de sus procesos internos, sumada a la rivalidad entre algunos estados por hegemonizar el funcionamiento de la UA (Nigeria y Sudáfrica ejemplifican esta dinámica), han lastrado la capacidad de la organización de impulsar una actividad mucho más coherente en la gestión de algunos de los contextos de conflictividad. Por otro lado, la enorme dependencia financiera que la UA ha tenido durante estas dos décadas de la Unión Europea o de Naciones Unidas ha cuestionado la verdadera autonomía que la organización debería tener para impulsar su principal propósito.
En este sentido, vale la pena subrayar que en su objetivo de “silenciar las armas” planteado en el 2013, la UA desarrolló en Lusaka (Zambia), en el año 2016, una interesante hoja de ruta que contemplaba decenas de medidas para ser implementadas en los siguientes cuatro años (African Union Master Roadmap of practical steps to silence the guns in Africa by year 2020). Aunque dicho documento ha tenido un impacto relativo hasta el momento, tal y como Ramaphosa reconocía en enero del 2020, las medidas incluidas en el plan dibujan el horizonte de una estrategia más que válida. La hoja de ruta de Lusaka contempla más de veinte desafíos y decenas de medidas, divididas en cinco ámbitos principales: la política, la economía, el ámbito social, el medioambiente y el ámbito legal.
Cuatro aspectos destacan de este documento. Primero, se reconoce en su introducción el impacto del legado histórico en los diversos procesos políticos y sociales actuales y se identifican determinados elementos globales que inciden en las dinámicas de la violencia armada en el continente, tales como el tráfico y venta de armas o el flujo financiero ilegal, por lo que se reconoce la necesidad de incorporar la dimensión de la gobernanza global en la resolución de conflictos que no son exclusivamente de naturaleza endógena. Segundo, se señalan los aspectos socioeconómicos (falta de oportunidades, desigualdades sociales, etc.) como causas sustanciales de muchas de las situaciones de violencia que afectan a los diferentes países, apelando a la necesidad de entender cualquier estrategia desde la transformación de las causas, y no solo desde la contención militar de sus consecuencias. Tercero, se apunta la importancia de la autosuficiencia económica como uno de los objetivos ineludibles para lograr una verdadera apropiación local de la gestión de sus propios procesos, si bien se señala la importancia capital de la cooperación con Naciones Unidas o la UE en muchos de estos contextos. Finalmente, Lusaka también señala la necesidad de tomar en consideración la magnitud que los nuevos retos de seguridad plantean, especialmente, los generados por los impactos de la crisis climática, pero también, los epidemiológicos, reconociendo la crisis del ébola del 2014 en África Occidental como escenario de seguridad al que la UA ha de tener capacidad de dar respuesta.
La UA no ha logrado desmarcarse de la agenda internacional de contención que ha tendido a militarizar las soluciones a muchos conflictos
El impacto de la covid-19 en la conflictividad africana
La llegada de la pandemia de la covid-19 en el primer semestre del 2020 al continente africano ha provocado un resurgir de un afropesimismo que se creía ya definitivamente enterrado. La narrativa que buena parte de organismos internacionales, medios de comunicación y ONG han abrazado es la de una región que va a ser devastada por el paso del virus, fruto sobre todo de su pésima infraestructura sanitaria. Sin quitarle relevancia al impacto humano y social que sin duda generará el virus, voces más críticas, entre ellas, por ejemplo, la de Carlos Lopes, ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, han cuestionado un discurso que ha tendido a minusvalorar las lecciones aprendidas del continente en anteriores crisis de salud pública, y que han dado lugar a sistemas de procedimientos y protocolos nacionales y continentales mucho más engrasados que los existentes en países occidentales.
Uno de los aspectos más llamativos en los primeros compases de la crisis fue, precisamente, la rápida reacción de muchos países en establecer medidas que en otros contextos no africanos tardaron mucho más en ponerse en marcha. La UA, por su parte, ha mostrado una capacidad de liderazgo notable, convocando diversas reuniones a diversos niveles mucho antes de que el impacto de la covid-19 se hiciera notar en la región y proporcionando coordinación, experiencia y apoyo técnico a sus estados miembros. El Center for Disease Control and Prevention (África CDC), integrado en la UA, se empezó a coordinar con la OMS y sus unidades subregionales desde que la crisis estallara en la localidad china de Wuhan en diciembre del 2019 y ha sido clave en el establecimiento de directrices continentales. Por el contrario, toda esta estrategia ha reconocido y sufrido la falta de fondos como uno de sus principales lastres, por lo que se estableció rápidamente un fondo para recibir apoyo internacional.
Los impactos de la covid-19 sobre los contextos de conflictividad, y en general, sobre la paz y la seguridad a nivel regional, al menos en el corto plazo, son bastantes obvios, tal y como reconocía el Consejo de Paz y Seguridad de la UA en una cumbre celebrada a mediados de abril de 2020, cuando los efectos en el continente empezaban a ser ya significativos. Entre ellos cabe destacar: la paralización de algunas de las iniciativas e instrumentos de prevención, mediación y gestión de conflictos en escenarios de violencia armada como Darfur, Sudán del Sur o la República Centroafricana; el empeoramiento de las condiciones de vida en poblaciones que ya viven en una situación de constante vulnerabilidad y precariedad, y que alimentará seguramente dinámicas de tensión y enfrentamiento en diversos contextos; o bien el desvío de fondos que se producirá para paliar el impacto de la pandemia en detrimento de la gestión de otros escenarios de emergencia humanitaria o de crisis social o política. A medio y largo plazo, los efectos de la pandemia son todavía inciertos, si bien vendrán a agudizar algunos de los principales problemas socioeconómicos y políticos del continente y que inciden directamente en diversas situaciones de conflictividad.
Condiciones para silenciar las armas
El propósito de silenciar las armas necesita de tres condiciones que están estrictamente interconectadas. La primera de ellas requiere apuntalar una gobernanza global capaz de regular dinámicas transnacionales que afectan directamente a las realidades africanas. La venta de armas, la competición global actual por la compra de tierras o el impacto de la crisis climática son aspectos esenciales en el desarrollo de la violencia armada en multitud de contextos, como por ejemplo en el Sahel.
La segunda condición pasa por un renovado impulso de la UA en la gestión de sus propios contextos de conflictividad. El balance de la estrategia seguida en estas últimas dos décadas por la organización es ambiguo. Por un lado, cabe reconocer el despliegue de instrumentos e iniciativas que han contribuido a un mayor liderazgo africano en sus propias crisis, a pesar de los déficits existentes. Por otro lado, la UA no ha logrado desmarcarse de la agenda internacional de contención que ha tendido a militarizar las soluciones a muchos conflictos, convirtiéndose en parte del problema y no de la solución, evitando un enfoque mucho más transformador que priorice los aspectos socioeconómicos y medioambientales.
Una tercera y última condición para silenciar las armas está vinculada al impacto de la covid-19 en el continente. La pandemia debe servir para poner la vida de las personas en el centro de cualquier estrategia de paz y seguridad, regional e internacional. La falta de oportunidades, la precariedad generalizada, las crecientes desigualdades sociales o los impactos de la crisis climática global son los principales retos a los que el continente debe hacer frente. Todos ellos son elementos que determinarán las dinámicas de conflictividad y de violencia en el corto, medio y largo plazo. La llegada de la covid-19 debe ser el punto de inflexión para que lo social, y no lo militar, esté en el centro de cualquier iniciativa que aspire a transformar los principales problemas africanos.